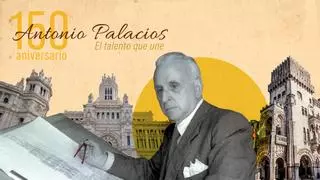Cuatro esquinas en coloquio
El teatro García Barbón y el edificio de la Banca Viñas, frente a frente, dibujan en Vigo un escenario mágico y único donde cotejar dos obras de dos épocas diferentes de Palacios

Banca Viñas-Aranda y Teatro García Barbón, ambos del arquitecto Antonio Palacios / Marta G. Brea
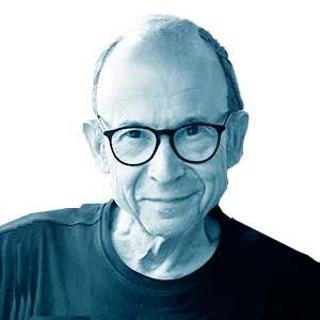
Al igual que a Venecia, a Vigo hay que llegar por mar. Ya en tierra intuyes el centro urbano, cruzas en penumbra el oleaje de árboles de la Alameda (antes zona intermareal), subes por la rúa Reconquista, y nada más llegar al pie del cruce con la rúa Marqués de Valladares, de pronto, un deslumbramiento. Por un instante, sientes que el barco en su deriva te ha dejado en Londres. Ante tus ojos salen al encuentro dos edificios de gran metrópoli, capitalinos, excesivos. Uno en cada esquina, estriban un pórtico de entrada a Antonio Palacios.
A la izquierda, el edificio de la Banca Viñas (1941) aproxima trazos de la ultramar atlántica; el Oriel Chambers de Liverpool; la característica ventana mirador de pliegue poligonal; los postulados de Sullivan en Chicago sobre “el alto edificio de oficinas considerado artísticamente”; una matriz anglosajona. No obstante, enseguida se revela con nitidez como la fachada compendia una amplia amalgama de tendencias, lo más icónico del lenguaje arquitectónico elaborado por Palacios en Madrid; una suerte de Casa Palazuelo en la calle Mayor, Hotel Avenida o bien edifico Matesanz, ambos en plena Gran Vía.
Esta obra tardía de Palacios despierta curiosidad, trae temas. La consanguineidad entre sus trabajos aquí y en Madrid; la ciudad de mar y de interior; su punto de partida en pleno academicismo y el sostenerse en medio del surgir materiales nuevos, del movimiento moderno; el éxito fulgurante y la incomprensión. La penumbra de la crítica. Creciente número de estudiosos se han sumergido en su obra; aquí, entre otros, con especial rigor y sensibilidad, Iglesias Veiga y Jaime Garrido, Jose Luis Pereiro en su planeamiento. Siendo así, es posible aventurar. ¿Qué late en Antonio Palacios entre Galicia y Madrid?
Si el grueso de su obra está en Madrid, su energía motriz está en Galicia. A fin de cuentas, el granito fue su cuna y pupitre. Su O Porriño natal, por cuenta propia, le empoderó para dominar la hostilidad del material, civilizarlo, acariciarlo. Esta esquina muestra un “collage” excepcional, único, de su manejo del granito, su versátil paleta. Acierta posibilidades y dificultades de cada cantera, del puntero de mano y ayudas. Intradós de jambas y dintel de la puerta exhiben un experimento de aplacado en granito rosa Porriño pulido. Anticipa el boom que iba a venir, la cadena de valor pasmosa que desato en el área metropolitana, el Clúster del granito.
Atendiendo ahora a la otra esquina, justo a nuestra derecha: el Teatro García Barbón (1913-1926). ¡Qué llamada! Qué atracción magnética ejerce esa fachada posterior un tanto enigmática. Sobre el basamento de la planta baja, antiguo cine, se eleva un recio muro granítico, liso, casi ciego, que se agranda al doblar lateralmente. Bruscamente lo taladra un vano acristalado de proporción gigante. Transparenta primitivismo revolucionario. El enorme ventanal, orientado al mar, cierra el “backstage” a la vez que se abre al horizonte de la ría de Vigo. La devoción por el mar será una constante de la obra de Antonio Palacios en Galicia.
Ante la bahía de Santander, años después, Sáenz de Oiza adopta igual solución en el Palacio de Festivales de Cantabria (1990). Este arquitecto cautivo la audiencia del Club FARO (mayo del 93) precisamente en la sala de conferencias del García Barbón. No conocía el edificio. Como presentador, pude posteriormente desmenuzar con él ideas de proyecto; su pasión por el Teatro de Epidauro; los anfiteatros de la costa helenística y su grada abocinada sobre el mar. Inspiración, mar y orografía. ¿Algo en los semicírculos que ordenan la zona Balnearia de Samil (1934)?
Estas dos esquinas acotan un escenario mágico (no existe otro) donde cotejar dos Palacios, dos obras de su talla, frente a frente. Próximas y distantes, tardía y temprana, aun así, el autor entabla un coloquio de vecindad interesante. En horizontal, los sillares almohadillados de las plantas de basamento se deslizan en continuidad, de un lado al otro de la calle. En vertical, parecida sutil curvatura dulcifica las aristas del conjunto. Tocante a la escala, pone de puntillas la nueva esquina. Remarca puerta y entreplanta, agrupa vanos, y concertado con cerámica vidriada tensa al cielo un castillete de proa. Logra lo imposible, tutear al Teatro.
Siguiendo el ascenso por la rúa Reconquista, a poco de caminar, llegamos a la siguiente esquina con la rúa Policarpo Sanz. Sin preámbulos, otra sorpresa. ¡A que parece uno de los chaflanes tan celebrados del Plan Cerdá en Barcelona! En el triángulo ganado para espacio público descubrimos entre un ajardinado discreto, el busto de nuestro entrañable pintor Laxeiro. Tomando nota y profundizando en los hechos documentados, también en este rincón lúcido es previsible se encuentre la mano de Antonio Palacios.
El edificio del Banco de España (1938) de Romualdo de Madariaga, se adapta en esta esquina a la alineación del planeamiento vigente. El Plan de Extensión y Reforma Interior de Vigo, estuvo en vigor durante 4 años y medio. Aprobado por orden Ministerial en 1934, hasta su anulación por sentencia de los Tribunales en 1939. Palacios sabe lo decisivo de dibujar el detalle; esta alineación se reconoce en la grafía de sus planos del área interior. Un gesto técnico de enorme eficacia para enaltecer la escena urbana del Teatro García Barbón. De él disfrutamos.
No por este detalle diminuto, pero sí a la luz de la ciudad de hoy, bien merece la pena alguna digresión en torno al Plan Palacios. ¿Qué habría pasado de no haberse anulado? Con seguridad pasaría algún tipo de Revisión y Adaptación. Cierto que sobre el Casco Vello se reflejaban grandilocuencias evidentes, no obstante, sobre el gran territorio urbano y suburbano (virgen del expansionismo) no había impedimentos infranqueables. ¿Nos privaron los excesos de la maqueta famosa, de una ciudad bien trazada, calles en diagonal (menos cuestas), en cornisa (vistas al mar) y ya con ayudas mecánicas (el funicular)?
¡Por fin! Nos detenemos ante la cuarta esquina y encaramos el frontal elíptico del Teatro García Barbón. Por fuerza, llevar las manos a la cabeza y exclamar ¡Qué espectáculo! Fachada principal, accesos, vestíbulo, escalera de honor, y auditórium subrayan una mímesis (en carne y hueso) de la Opera de París (1861) de Garnier. Aquí, el problema radicaba en adaptarse al emplazamiento angosto. Para ello, el arquitecto elimina los cuerpos laterales y añade una planta más, intermedia, sobre el vestíbulo, y consigue así transitar de la proporción horizontal a una vertical. Pirueta de alto riesgo de la que sale sumamente airoso, con brillantez.
Una construcción espléndida. Al exterior, su expresionismo clasicista; la envoltura de granito tallado (su faz natal) con técnica primorosa. Al interior, el atrevimiento estructural con el hormigón armado al servicio de una diáfana sustentación nervada del patio de butacas (a la vez techo del cine). Por entero, reunida con la modernidad intemporal de la fachada orientada al mar, resulta una arquitectura muy personal, una de las obras más soberbias del autor, sino cerca de la más. Para Vigo, equivalente en orgullo cívico al Palacio de Comunicaciones (1918) a Madrid. En suma: Madrid, Galicia, una mano sigue a la otra mano.
En compañía sublime, paso a paso, saltando de esquina a esquina, llegamos al centro de Vigo, al lugar decisivo: el de ajetreo del antiguo tranvía eléctrico. ¿No resulta peculiar la precocidad del alma metropolitana de Antonio Palacios? Cabe inferir: ¡Ah!, ¡qué importante la cosmovisión del tranvía Vigo - O Porriño!, ¡qué estímulo su entorno de emprendimiento! Así, se vislumbra el localismo de hoy día como algo impensable. Y así, ininterrumpidamente capitalina será su arquitectura en Madrid, Galicia y Vigo; metropolitano será su Plan Palacios, su urbanismo. Universal y granítico será su mar, su Templo Votivo (1932-1937).
Mundana y granítica es esa Virgen de la Roca (1910-1930), que, ante el rompeolas de Baiona, saluda a quien llega por mar al igual que hace Punta della Dogana en Venecia.
- ¿Qué es la ‘extraña’ enfermedad que está padeciendo media España y afecta al estómago?
- Hospitalizado en estado muy grave un joven que trabajaba en una obra en Sárdoma
- El dueño de Sargadelos urge a Inspección de Trabajo a cerrar la fábrica tras recibir una multa
- Marineros solicitan desembarcar de un barco en Vigo por «malas condiciones»
- Adiós a un histórico de la hostelería
- Así fue la experiencia de un madrileño probando por primera vez un furancho gallego: «Esto en Madrid no pasa»
- Colesterol alto: los alimentos que debes eliminar y los mejores para controlar los niveles
- Detectan pequeños consumos de fentanilo en calles de Vigo y Santiago